por Jorge Arroita
Si un poemario es un espacio por recorrer, o quizá más bien una casa por habitar, con sus debidas salas, muebles y habitaciones, El polvo de las urnas se concibe a sí mismo como un espacio circular pero cuya entrada y salida es definitoria, como una casa en la que quien entra y sale es diferente una vez pasa por sus puertas. Un poder que, aparte de a una casa, le pertenecen a la palabra y a la memoria, trayectos estáticos que nos llevan hasta nuestros lugares más profundos. En definitiva, el poemario actúa como una urna funeraria, como un espacio cerrado pero que conlleva un cambio sustancial en el que la carne y la ceniza comulgan en una hipóstasis que busca, irremediablemente, lo sagrado. Por este motivo, precisamente, el poemario comienza con la sección desde el hogar, donde el hogar ha transmutado en una cárcel del recuerdo, espejo del pasado o congelación del tiempo físico dentro del espacio. Una especie de museo que atraviesa la memoria del yo lírico para (re)entender, o al menos proyectar frente a los ojos –lo cual no es otra cosa que una forma de expresión, quizá la más pura de ellas– su pasado en forma de espacio, un espacio ahora estático bajo la palabra que le otorga su imagen, pero sometido al cambio de lo que le precede, al movimiento de lo real. A la condición de la carne antes de convertirse en ceniza, o más bien al momento indeterminado de esa transubstanciación, en el que algo pasa a no ser para así llegar a ser otro algo: el irrevocable camino que todos, en algún momento u otro, tendremos que recorrer. ¿Es posible la trascendencia desde ese instante de levedad? ¿O debiera ser la inmanencia, la atadura al otro que todavía vive, aquello que dejamos con nuestra partida? (aunque tan solo sea nuestro polvo remanente, todavía palpitando en una urna de cristal). El polvo de las urnas nos interroga reiteradamente sobre esta pregunta, dando vueltas alrededor de la conciencia de la catástrofe y la degeneración, mas también dejando un resquicio de duda destinado a esas posibilidades de trascendencia, a una posible unión entre la ceniza y la carne. La esperanza puesta en un espacio de unión entre los muertos y los vivos, donde toda la humanidad comulgue universalmente en un mismo cuerpo que todos podamos verdaderamente llamar «hogar».
Esta tentativa trascendente hacia una humanidad universal, capaz de superar los límites entre la vida y la muerte, se conjuga en uno de los símbolos esenciales de su autora: el mar. O, si se quiere, el agua en general, pues es también reflejada en tanto que río o lluvia, diferentes metáforas que matizan ligeramente su significado, pero cuya esencia profunda se mantiene siempre detrás. En todo caso, en El polvo de las urnas el mar simboliza esta vocación unitiva, representándola bajo la indeterminación de su amplia sustancia y su falta de forma o concreción, así como en su carácter heraclitiano de devenir, dentro del cual se concibe como la meta final de todo transcurso, y por tanto aquel espacio que es capaz de albergarlo todo, de conectar todas las realidades, pasadas y presentes, entre sí. Sin embargo, el poemario hace hincapié en la otra cara, en la real, proyectada en el hogar como un encierro atemporal del recuerdo, espacio claustrofóbico donde la sensación de la ausencia se hace patente en cada esquina y en cada mueble (con una especial mención a los zapatos como metáfora de ese abandono, del movimiento y de la pertenencia), y la trascendencia es frustrada por una inmanencia sideral, en un espacio externo que es reflejo del interno.
Por esta razón, la siguiente sección se rotula desde el exilio, solo que concibe este exilio desde una perspectiva dual, en lugar de negativa en oposición al hogar como positividad. En El polvo de las urnas, el exilio expresa esa posibilidad de cruzar entre los dos mundos, pero también su imposibilidad, la amenaza de intentar tocar con los dedos y no llegar, o de quedarse varado en un punto intermedio al que no se pertenece. La tensión ante la idea de la vida como una caída horizontal sin sentido, algo sostenido en el aire entre una pérdida y un reencuentro. Quizá una guerra contra el tiempo. Hay una noción constante, casi beligerante, de intentar aprehender la pureza o la trascendencia y no poder, cayendo de bruces contra el suelo y ahogándose en el alquitrán, otro de los símbolos esenciales del poemario, pues se repite bajo la idea de la decadencia, la corrupción o la degeneración (también la catástrofe o la caída). Es un símbolo muy relacionado con la estética urbana, representante isotópica de todo lo relacionado con la decadencia frente a la pureza natural del mar, almizclando el poemario con metáforas como los residuos, la gasolina o las colillas, según la naturaleza dual de la ceniza.
Frente a este color opaco de la ciudad, se perfila el color blanco como elemento recurrente, más relacionado con el mar y su espuma. El blanco, en El polvo de las urnas, enfoca otra dualidad: la pureza ideal, pero también lo óseo y el frío del hielo como ausencia. En general, una barrera infranqueable entre los dos mundos que lo permea todo, aunque su misma condición hace de puente entre ambos polos en este viaje estático en el que nos sumerge el poemario. El blanco aparece como el color supremo del ojo divino que aúna tras de sí todos los colores, recordándonos que tan solo somos materia desgajándose en más materia, misma energía del mundo que siempre vuelve a un mismo cauce y cuyo único dueño, si acaso, es el tiempo.
La idea del tiempo como condena, amenaza de lo ausente que presagia la ausencia propia, es el eje nuclear de todo el poemario. Se engloban aquí las ideas de muerte, ceniza, recuerdo, degeneración o incluso trascendencia: en este caso, por la vía negativa de su irrealización, lastrada por la misma condición inmanente y circular del tiempo. Por eso este viaje que nos ofrece María Domínguez del Castillo por El polvo de las urnas es estático, dado que la idea de la muerte vuelve sobre sí, en una reiteración constante. Y, no obstante, ese mismo viaje conlleva una pérdida irremediable, dejando una ausencia tras de sí la cual se busca superar por medio de esa unión tripartita, hipostática, en un mismo cuerpo o espacio, en un hogar universal que supere hasta la última frontera y se haga uno con el tiempo. Aunque parece que con las dos últimas secciones, post mortem auctoris y testamento y homenaje, se deja al lector a la idea de que nuestros objetos materiales son lo único que nos supera tras nuestra muerte, en el fondo del poemario esta calada esta otra idea (quizá frustrada, pero anhelante para el sujeto que la proyecta), bajo el mar y el color blanco que son capaces de dar color al alquitrán y transformar la ceniza en carne.
Aunque el mundo se conciba como un lugar absurdo y falto de sentido, fugaz y pasajero, en su entretiempo la posibilidad de amar, la idea del contacto por medio de la carne y de su recuerdo, son capaces de formular la posibilidad de alguna trascendencia; al menos de una unión simbólica entre lo ausente y lo presente, formulada por la palabra y atesorada en el interior de cada uno, donde reside aquello que, verdaderamente, llamamos hogar.
Fuera de toda la degeneración de lo mundano y de la muerte, se puede asir la vida y darle un sentido a este viaje, viaje estático de nuestra carne que será ceniza en algún otro tiempo y de nuevo carne, volviendo cada cosa a su debido cauce. Todos fuimos, somos y seremos todos, en algún incierto momento, y en ese espacio que solo puede formular en este instante la palabra, estaremos unidos, como en una misma urna, y seremos ceniza y carne por igual, hermanados por un único sentimiento. Mientras tanto, solo queda la vida, la infinita posibilidad de darse los unos con los otros y confluir hacia el mismo fin, sorteando la degeneración de lo circundante gracias a la apreciación fugaz de la belleza como un milagro cotidiano, abandonando el solipsismo de la palabra por la comunicación, haciendo que la palabra y la memoria sean un puente de unión entre lo ausente y lo presente, entre lo que se fue y nosotros. El polvo de las urnas, precisamente, explora este (re)conocimiento, y aunque principalmente presente en sus páginas la decadencia y la soledad, reeduca la mirada en la comprensión tanto de la desgracia como de la ausencia, tendiendo la mano por medio de la palabra a otros con los que compartir esa sensación, hallando un leve espacio estático de trascendencia intermitente donde unirnos momentáneamente bajo una misma sensación. Dirá María Domínguez del Castillo, con el poema que cierra el poemario y lo devuelve a su inicio: «Lancemos nuestro aliento, aunque enturbiado / de sangre o de alquitrán, enrarecido / de estiércol o de estériles palabras», ofreciendo lo que tenemos antes de que «nos corte la lengua este tiempo».

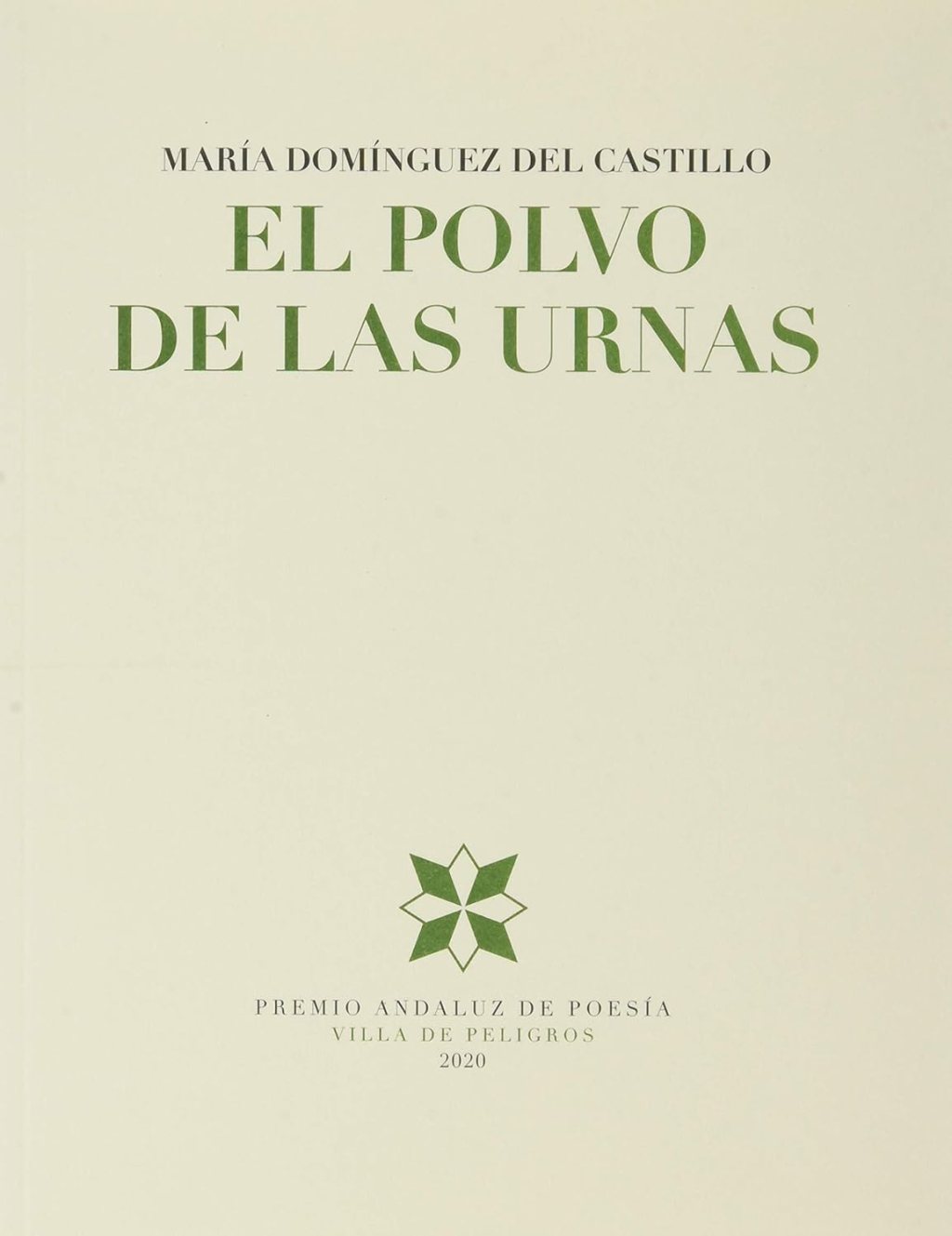
Deja un comentario