por Carlos Leaud
Le pique a quien le pique, la nación española no nace como tal hasta principios del siglo XIX, o al menos eso afirma el historiador José Álvarez Junco en su sensacional libro Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (2001).
En este volumen, el ya jubilado catedrático de la Universidad Complutense de Madrid examina cómo durante los siglos XIX y XX se va construyendo la nación e identidad españolas al compás de los continuos vaivenes políticos del decadente imperio hispano. La emergencia de los nacionalismos al calor del romanticismo, la tardía influencia liberal tras la Revolución Francesa, la pérdida de las colonias en Hispanoamérica y, especialmente, la Guerra de Independencia (1808-1814) frente al invasor francés –a pesar del absolutismo de Fernando VII– desplazaron la vetusta identidad “española”, basada en la adhesión a la monarquía y la fe católica, para forjar una nueva más acorde con los nuevos vientos que soplaban en el viejo continente.
Intelectuales de todos los gremios, pero especialmente historiadores y literatos, se pusieron manos a la obra y echaron la vista atrás para resignificar la historia nacional de forma que contentara hasta el más apático de los liberales. Así, la flamante nación española, término que hoy en día asociamos al más rancio nacionalismo conservador pero que, en origen, era uso exclusivamente liberal hizo uso de la historia peninsular para autodefinirse: la resistencia de numantinos y saguntinos contra el invasor romano y cartaginés, el rechazo al avance “moro” del archiconocido don Pelayo en Asturies, la guerra contra el francés e incluso las aventuras y desventuras de cierto caballero castellano que en el siglo XI había –presuntamente– combatido a los musulmanes en defensa de los reinos cristianos de Hispania: el Cid.
El héroe burgalés y su fiel corcel, Babieca, gozaron de una relectura vigorizante durante el siglo XIX que no se asentó hasta comenzado el XX, cuando dos filólogos e historiadores sentaron las bases de lo que en pocos años se convertiría en casi la concepción monolítica que se tenía de la historia del Cid: Menéndez Pidal y Menéndez Pelayo.
Las lecturas de ambos tenían, pese a sus diferencias, ciertos rasgos en común. Para estos filólogos, partícipes en el ya citado proceso de creación de la identidad española, el Campeador era uno de los máximos representantes del “carácter nacional” –virtuoso, honrado, fiel, cívico y un tanto guerrero, a la par que un adalid frente a las injusticias, incluso si las había pertrechado el mismísimo rey– y se alzaba como una figura única de la heroicidad popular que ningún otro personaje de la historia o literatura españolas podría jamás representar salvo, quizá, el Quijote. Así, la figura del caballero castellano pasó a ser, durante el primer tercio del siglo XX, una pieza fundamental del volkgeist –espíritu popular–español, pasando de mano en mano por prácticamente todo intelectual que quisiera problematizar o definir la cuestión de la españolidad.
En 1936, cuando la centenaria pugna por la identidad de la nación española alcanzó sus cotas más altas en la guerra que enfrentó a las dos Españas –los conservadores y católicos jamás renunciarían a imponer su modelo identitario monárquico y religioso–, los intelectuales españoles e hispanoamericanos resucitaron al Cid para vestirlo con el uniforme y las alpargatas de las milicias populares republicanas. Antonio Machado, nuestro Antonio, pronunció un extraordinario discurso en la sesión valenciana del II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura de 1937 –el acto de propaganda republicano más imponente de la Guerra Civil española según el investigador Manuel Aznar Soler– en el que, como era de esperar, mencionó al caballero castellano, pieza imprescindible de la identidad nacional, para sumarlo a las filas republicanas:
‘‘No faltará quien piense que las sombras de los yernos del Cid acompañan hoy a los ejércitos facciosos y les aconsejan hazañas tan lamentables como aquella del «robledo de Corpes». No afirmaré yo tanto, porque no me gusta denigrar al adversario. Pero creo, con toda el alma, que la sombra de Rodrigo acompaña a nuestros heroicos milicianos y que en el Juicio de Dios que hoy, como entonces, tiene lugar a orillas del Tajo, triunfarán otra vez los mejores. O habrá que faltarle al respeto a la misma divinidad”.
No sería el único escritor en lengua española que se valiera de la archiconocida afrenta de Corpes –en la que, recordemos, las hijas del Cid fueron ultrajadas por los infantes de Carrión para ofender al Cid– con el objetivo de defender, con la pluma, al bando republicano. El ecuatoriano Jaime Barrera Barrera, columnista del diario El Comercio y director de la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, escribió en este mismo periódico un artículo con un discurso muy similar al de Machado en Valencia: “La España del Cid pelea cuerpo a cuerpo con la España de los Infantes de Carrión. La España del caballero manchego lucha con la España de Sancho. España hace su guerra contra los invasores, como en otras épocas. Es su guerra santa. Conservando su eterna dualidad: Don Quijote y Sancho; Rodrigo Díaz y los de Carrión”. ¿Acaso era conocido el Cid en la literatura hispanoamericana? ¿Había cruzado el charco la leyenda del caballero, con todas sus implicaciones a nivel identitario, político y popular? La respuesta es un rotundo sí. Tras la recuperación de la figura del Cid por el modernismo hispanoamericano, el líder militar burgalés no fue en absoluto ajeno en las antiguas colonias españolas. De hecho, el mismísimo Vicente Huidobro, pionero vanguardista latinoamericano y uno de los escritores más comprometidos con la defensa de la República española en guerra, escribió el libro Mio Cid Campeador: Hazaña en 1929 a raíz de la fascinación que le produjo el héroe castellano tras una charla con el actor y director estadounidense Douglas Fairbanks en París. El poeta afirma en el prólogo –escrito en primera persona a través del personaje central del volumen, un supuesto descendiente del Cid– que todo lo relacionado con la afrenta de Corpes “es falso, primero porque históricamente sabemos es falso, y segundo, porque no se explica que nadie se hubiera atrevido a azotar las hijas del Cid, ni que éste lo hubiera tolerado y no hubiera tomado mucha mayor venganza de la que reza la leyenda” (p. 801). Y no sólo era conocido el Cid, sino también sus grandes estudiosos, como atestigua un par de párrafos después: “apelo a la docta y noble persona de don Ramón Álvarez Pidal” (p. 801).
Y aún hay más. En uno de sus incendiarios artículos prorrepublicanos en el diario Crítica, Huidobro habla de los españoles como “héroes mitológicos” a los que “el horror de la injusticia” había hecho que se convirtieran “en un nuevo Cid”, relacionando así las características guerreras y cívicas del Campeador esbozadas por los Menéndez con los milicianos republicanos españoles, y celebraba los vínculos entre los pueblos hispanoamericanos –con sus intelectuales a la cabeza– y la República: “Nosotros los escritores de nuestra lengua nos sentimos unidos al pueblo español, sabemos que nuestro destino es su destino. Nunca ha existido mayor unión entre el pueblo y sus poetas que hoy en medio de la lucha común”.
Siguiendo con la dinámica de preguntas retóricas, ¿hasta qué punto era cierta la afirmación de Huidobro? ¿Estaban el pueblo y los intelectuales hispanoamericanos con el pueblo español en su guerra antifascista? De nuevo, un rotundo sí. El 20 de septiembre de 1936, un jovencísimo Miguel Bustos Cerecedo –profesor, ensayista, narrador y poeta veracruzano asociado al grupo Noviembre que dirigían José Mancisidor, Lorenzo Turrent Rozas y Germán List Arzubide– publicó su célebre poema “España” en el periódico mexicano El Nacional. Para Bustos Cerecedo, “las sombras de Cuauhtémoc y del Cid Campeador” habían agigantado su “vida mestiza” hasta el punto de sentir que, para él, España ya no era “la Madre Patria, sino la hermana / de los explotados de la Tierra” y cerraba el poema describiendo a la antigua metrópolis como “heroica y fuerte como el Cid”.
Según Niall Binns, catedrático en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid, durante el conflicto español, se produjo un curioso “reencuentro con un país que había sido denostado desde tiempos de la Colonia, en palabras de Simón Bolívar, como la ‘‘desnaturalizada madrastra”. Las políticas progresistas de la Segunda República y la resistencia popular frente al golpe de Estado fascista provocaron la fascinación de los sectores izquierdistas y liberales del nuevo continente tendieron nuevos puentes entre ambas orillas, cuyos pilares eran la defensa de la democracia y de la cultura, el antiimperialismo, el antifascismo y, sobre todo, la posibilidad de una nueva historia en común alejada de la experiencia colonial.
De ahí que los intelectuales hispanoamericanos reprodujeran el discurso de las “dos Españas” nacido a principios del siglo XIX y defendieran el proyecto nacional de la España republicana –con la que sí sentían que podían estrechar lazos– a través de reflexiones históricas que se remontaban, en muchas ocasiones, a los mismos mitos nacionales evocados por los intelectuales españoles decimonónicos con el objetivo de denostar al bando sublevado.
El Folleto de escritores y artistas chilenos a la España popular de 1936, firmado por de Rokha, Huidobro, D’Halmar, Juan Emar, Latcham, Luis Alberto Sánchez y Blanca Luz Brum, entre otros, se posiciona junto a “la España del Cid libertador: la que supo enviar a Cristóbal Colón como emisario del progreso; la España popular con que Riego soñaba hace ya cien años” frente a la que definen como “la falsa España de los Austrias; de Torquemada y la Inquisición; de Fernando VII, el rey felón y verdugo de América”. Parece que los intelectuales izquierdistas chilenos veían en la República una suerte de continuación de aquella España liberal que plantó cara al absolutismo de Fernando VII y luchó contra el invasor francés en 1808 y que, más de cien años después, lo hacía de nuevo frente a alemanes, italianos y las tropas marroquíes.
Esta cuestión del nosotros frente al otro fue una de las grandes estrategias discursivas de la retaguardia prorrepublicana hispanoamericana. El mito de la Guerra de Independencia al que aludíamos en el anterior párrafo –imprescindible para la identidad liberal española– fue revitalizado en torno a los polos opuestos civilización y barbarie, trazando así una frontera impenetrable entre el bando republicano y el enemigo foráneo, especialmente las tropas marroquíes. La sección uruguaya de la AIAPE –Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores– recurrió al Cid Campeador para reforzar este discurso asociando exclusivamente al bando republicano, de paso, los valores cívicos cidianos propuestos por los Menéndez, quienes se habían opuesto “a los bárbaros, como en otros tiempos se opusiera el Cid, con el alto espíritu de una hidalguía tradicional, porque esa ha sido la consigna del pueblo; y han hecho de su concepto cultural un arma poderosa y un brazo vengador”. Una táctica compartida por el cubano José Antonio Portuondo, escritor, crítico, ensayista y profesor que había participado en la lucha revolucionaria contra Machado en su país y que también alistó al héroe medieval en las filas republicanas para ponerlo a luchar contra el ejército invasor a pesar de “reyes malos” e “infantes traidores”: “Otra vez el Cid convoca sus mesnadas y sale a pelear contra moros. Y ya no tiene moros amigos para guardarle la espalda y le sobran reyes malos e infantes traidores, en cambio”. Además de situar al Cid en plena batalla, el santiagueño celebra que el caballero castellano no está solo, pues “le sobran leales […] y poetas anónimos y de nombre sonado para cantarle las hazañas’’, como Miguel Hernández, de quien cita un fragmento del poema “Viento del pueblo”, o el brigadista cubano Pablo de la Torriente Brau, quien tras obtener el cargo de comisario de guerra fue abatido en Majadahonda el 19 de diciembre de 1936 y quien, para el escritor cubano, simboliza la unión de los pueblos hispanoamericanos con la España del Cid. Esa España leal, popular, republicana y, en definitiva, por la que merecía la pena sacrificar “tan rica y pura sangre americana” como la de Pablo de la Torriente, cuya lucha encarnaba la “viva contribución americana”, vinculándola a la epopeya popular de la República Española.
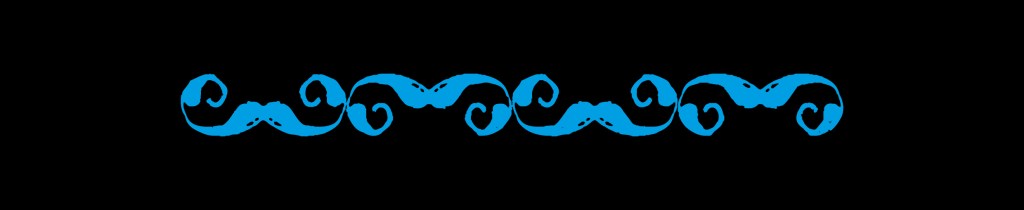
Deja un comentario